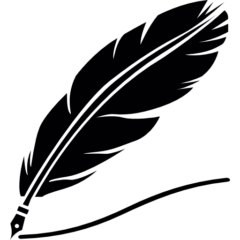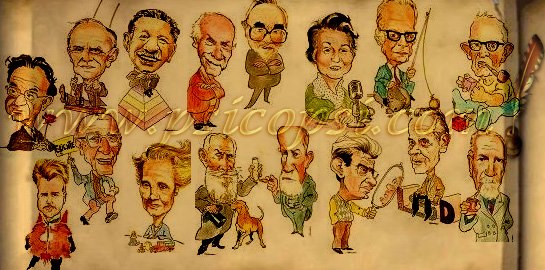Tercera parte. Resultados teóricos
Capítulo VIII. El aparato psíquico y el mundo exterior
Todos los conocimientos generales y las premisas que mencionamos en el primer capítulo fueron adquiridos, naturalmente, mediante una minuciosa y paciente labor individual, de la que dimos un ejemplo en el capítulo precedente. Quisiéramos examinar ahora los beneficios para nuestro saber surgidos de aquella labor y los caminos que se abren a nuevos progresos. En ese examen advertiremos con sorpresa cuán frecuentemente nos vimos obligados a trascender los límites de la ciencia psicológica, pero tendremos en cuenta que los fenómenos que nos ocupan no pertenecen únicamente a la psicología, sino que también tienen su faz orgánica y biológica, y en consecuencia, al construir el psicoanálisis hemos hecho también importantes descubrimientos biológicos y no pudimos rehuir nuevas hipótesis de esta índole. Limitémonos, por el momento, a la psicología. Ya reconocimos que no es posible separar científicamente la normalidad psíquica de la anormalidad, de modo que, pese a su importancia práctica, sólo cabe atribuir valor convencional a esta diferenciación. Con ello hemos fundado nuestro derecho a comprender la vida psíquica normal mediante la indagación de sus trastornos, cosa que no sería lícita si estos estados patológicos, estas neurosis y psicosis reconocieran causas específicas, de efecto similar al de los cuerpos extraños en patología.
El estudio de un trastorno psíquico fugaz, inofensivo y aun útil, que ocurre durante el reposo, nos ha suministrado la clave de las enfermedades anímicas permanentes y nocivas para la existencia. Ahora nos permitimos afirmar que la psicología de la consciencia no fue capaz de comprender la función psíquica normal mejor que el sueño. Los datos de la autopercepción consciente, los únicos de que disponía, se han revelado en todo respecto insuficientes para penetrar la plenitud y la complejidad de los procesos psíquicos, para revelar sus conexiones y para reconocer así las causas determinantes de su perturbación. Nuestra hipótesis de un aparato psíquico espacialmente extenso, adecuadamente integrado y desarrollado bajo el influjo de las necesidades vitales; un aparato que sólo en un determinado punto y bajo ciertas condiciones da origen a los fenómenos de consciencia, nos ha permitido establecer la psicología sobre una base semejante a la de cualquier otra ciencia natural, como, por ejemplo, la física. Esta como aquélla persiguen el fin de revelar, tras las propiedades (cualidades) del objeto investigado, que se dan directamente a nuestra percepción, algo que sea más independiente de la receptividad selectiva de nuestros órganos sensoriales y que se aproxime más al supuesto estado de cosas real. No esperemos captar este último, pues, según vemos, toda nueva revelación psicológica debe volver a traducirse al lenguaje de nuestras percepciones, del cual evidentemente no podemos librarnos. He aquí la esencia y la limitación de la psicología.
Es como si en la física declarásemos: contando con la suficiente agudeza visual comprobaríamos que un cuerpo, sólido al parecer, consta de partículas determinada forma, dimensión y posición relativa. Entre tanto, tratamos de llevar al máximo, mediante recursos artificiales, la capacidad de rendimiento de nuestros órganos sensoriales; pero cabe esperar que todos estos esfuerzos nada cambiarán en definitiva. La realidad siempre seguirá siendo «incognoscible». La elaboración intelectual de nuestras percepciones sensoriales primarias nos permite reconocer en el mundo exterior relaciones y dependencias que pueden ser reproducidas o reflejadas fielmente en el mundo interior de nuestro pensamiento poniéndonos su conocimiento en situación de «comprender» algo en el mundo exterior, de preverlo y, posiblemente, modificarlo. Así procedemos también en psicoanálisis. Hemos hallado recursos técnicos que permiten colmar las lagunas de nuestros fenómenos conscientes, y los utilizamos tal como los físicos emplean el experimento.
Por ese camino elucidamos una serie de procesos que en sí mismos son «incognoscibles»; los insertamos en la serie de los que nos son conscientes, y si afirmamos, por ejemplo, la intervención de un determinado recuerdo inconsciente, sólo queremos decir que ha sucedido algo absolutamente inconceptuable para nosotros, pero algo que, si hubiese llegado a nuestra consciencia, sólo hubiese podido ser así, y no de otro modo. Naturalmente, en cada caso dado la crítica decidirá el derecho y el grado de seguridad que nos asisten para tales inferencias e interpolaciones, no puede negarse que esa decisión plantea a menudo arduas dificultades, expresadas en la falta de unanimidad entre los psicoanalistas. La novedad del asunto, es decir, la falta de experiencia, es parcialmente responsable de ese estado de cosas, pero también interviene un factor inherente al propio tema, ya que en psicología no siempre se trata, como en física, de cosas que sólo pueden despertar frío interés científico. Así, no nos extraña si una psicoanalista que no se ha convencido suficientemente de la intensidad de su propia envidia fálica, tampoco es capaz de prestar la debida consideración a ese factor en sus pacientes. Mas, a la postre estos errores originados en la ecuación personal no tienen mayor importancia. Si releyéramos viejos tratados de microscopía, nos asombraríamos de las extraordinarias condiciones que entonces debía cumplir el observador, cuando la técnica de ese instrumento aún estaba en pañales, mientras que hoy ni siquiera se mencionan esas condiciones.
No podemos bosquejar aquí un cuadro completo del aparato psíquico y de sus funciones; por otra parte, tampoco lo permitiría el hecho de que el psicoanálisis aún no ha tenido tiempo de estudiar a fondo todas esas funciones. Por consiguiente, nos limitaremos a repetir con mayor extensión los hechos reseñados en el capítulo inicial. El núcleo de nuestra esencia está formado por el oscuro ello, que no se comunica directamente con el mundo exterior y sólo es accesible a nuestro conocimiento por intermedio de otra instancia psíquica. En este ello actúan los instintos orgánicos, formados a su vez por la fusión en proporción variable de dos fuerzas primordiales (Eros y destrucción), y diferenciados entre si por sus respectivas relaciones con órganos y sistemas orgánicos. La única tendencia de estos instintos es la de alcanzar su satisfacción, que procuran alcanzar mediante determinadas modificaciones de los órganos, con ayuda de objetos del mundo exterior. Mas la satisfacción instintual inmediata e inescrupulosa, tal como la exige el ello, llevaría con harta frecuencia a peligrosos conflictos con el mundo exterior y a la destrucción del individuo. El ello no tiene consideración alguna por la seguridad individual, no reconoce el miedo o, para decirlo mejor, aunque puede producir los elementos sensoriales de la angustia, no es capaz de aprovecharlos. Los procesos posibles en y entre los supuestos elementos psíquicos del ello (proceso primario) discrepan ampliamente de los que la percepción consciente nos muestra en nuestra vida intelectual y afectiva; además, para ellos no rigen las restricciones críticas de la lógica, que rechaza una parte de esos procesos, considerándolos inaceptables y tratando de anularlos.
El ello, aislado del mundo exterior, tiene un mundo propio de percepciones. Percibe con extraordinaria agudeza ciertas alteraciones de su interior, especialmente las oscilaciones en la tensión de sus necesidades instintuales, oscilaciones que se consciencian como sensaciones de la serie placer-displacer. Desde luego, es difícil indicar por qué vías y con ayuda de qué órganos terminales de la sensibilidad llegan a producirse esas percepciones. De todos modos, no cabe duda que las autopercepciones -tanto las sensaciones cenestésicas indiferenciadas como las sensaciones de placer-displacer- dominan con despótica tiranía los procesos del ello. El ello obedece al inexorable principio del placer, mas no sólo el ello se conduce así. Parecería que también las actividades de las restantes instancias psíquicas sólo consiguen modificar el principio del placer, pero no anularlo, de modo que subsiste el problema de suma importancia teórica y aún no resuelto- de cómo y cuándo se logra superar el principio del placer, si es que ello es posible. La noción de que el principio del placer requiere la reducción -y en el fondo quizá aun la extinción- de las tensiones instintuales (es decir, un estado de nirvana) nos conduce a relaciones aún no consideradas entre el principio del placer y las dos fuerzas primordiales: Eros e instinto de muerte.
La otra instancia psíquica, la que creemos conocer mejor y en la cual nos resulta más fácil reconocernos a nosotros mismos el denominado yo- se ha desarrollado de aquella capa cortical del ello que, adaptada a la recepción y a la exclusión de estímulos, se encuentra en contacto directo con el mundo exterior (con la realidad). Partiendo de la percepción consciente, el yo ha sometido a su influencia sectores cada vez mayores y capas cada vez más profundas del ello, exhibiendo en la sostenida dependencia del mundo exterior el sello indeleble de su primitivo origen (algo así como el «Made in Germany»). su función psicológica consiste en elevar los procesos del ello a un nivel dinámico superior (por ejemplo, convirtiendo energía libremente móvil en energía ligada, como corresponde al estado preconsciente); su función constructiva, en cambio, consiste en interponer entre la exigencia instintual y el acto destinado a satisfacerla una actividad intelectiva que, previa orientación en el presente y utilizando experiencias interiores, trata de prever las consecuencias de los actos propuestos por medio de acciones experimentales o «tanteos». De esta manera el yo decide si la tentativa de satisfacción debe ser realizada o diferida, o si la exigencia del instinto no habrá de ser suprimida totalmente por peligrosa (he aquí el principio de la realidad). Así como el ello persigue exclusivamente el beneficio placentero, así el yo está dominado por la consideración de la seguridad.
El yo tiene por función la autoconservación, que parece ser desdeñada por el ello. Utiliza las sensaciones de angustia como señales que indican peligros amenazantes para su integridad. Dado que los rastros mnemónicos pueden tornarse conscientes igual que las percepciones, en particular por su asociación con los residuos verbales, surge aquí la posibilidad de una confusión que podría llevar a desconocer la realidad. El yo se protege contra esto estableciendo la función del juicio o examen de realidad, que, merced a las condiciones reinantes al dormir, bien puede quedar abolida en los sueños. El yo, afanoso de subsistir en un medio lleno de fuerzas mecánicas abrumadoras, es amenazado por peligros que proceden principalmente de la realidad exterior, pero no sólo de allí. El propio ello es una fuente de peligros similares, en virtud de dos causas muy distintas. Ante todo, los instintos excesivamente fuertes pueden perjudicar al yo de manera análoga a los «estímulos» exorbitantes del mundo exterior. Es verdad que no pueden destruirlo, pero sí pueden aniquilar la organización dinámica que caracteriza al yo, volviendo a convertirlo en una parte del ello. Además, la experiencia habrá enseñado al yo que la satisfacción de una exigencia instintual, tolerable por sí misma, implicaría peligros emanados del mundo exterior, de modo que la propia demanda instintual se convierte así en un peligro. Por consiguiente, el yo combate en dos frentes: debe defender su existencia contra un mundo exterior que amenaza aniquilarlo, tanto como contra un mundo interior demasiado exigente. Emplea contra ambos los mismos métodos de defensa, pero la protección contra el enemigo interno es particularmente inadecuada. Debido a la identidad de origen con este enemigo y a la íntima vida en común que ambos han llevado ulteriormente, el yo halla la mayor dificultad en escapar a los peligros interiores que subsisten como amenazas aun cuando puedan ser domeñados transitoriamente.
Ya sabemos que el débil e inmaduro yo del primer período infantil queda definitivamente lisiado por los esfuerzos que se le imponen para defenderse contra los peligros característicos de esa época de la vida. El amparo de los padres protege al niño contra los peligros que lo amenazan desde el mundo exterior, pero debe pagar esta seguridad con el miedo a la pérdida del amor, que lo dejaría indefenso a merced de los peligros exteriores. Dicho factor hace sentir su decisiva influencia en el desenlace del conflicto cuando el varón llega a la situación del complejo de Edipo, dominándolo la amenaza dirigida contra su narcisismo por la castración, reforzada desde fuentes primordiales. Impulsado por la fuerza combinada de ambas influencias -por el peligro real inmediato y por el filogenético, recordado-, el niño emprende sus tentativas de defensa (represiones), que, si bien parecen eficaces por el momento, resultarán psicológicamente inadecuadas en cuanto la reanimación ulterior de la vida sexual haya exacerbado las exigencias instintivas que otrora pudieron ser rechazadas. Biológicamente expresada, esta condición equivale a un fracaso del yo en su tarea de dominar las excitaciones del primer período sexual, porque su inmadurez no le permite enfrentarlas. En este retardo de la evolución yoica frente a la evolución libidinal reconocemos la condición básica de las neurosis, y hemos de concluir que éstas podrían evitarse si se le ahorrase dicha tarea al yo infantil; es decir, si se dejase en plena libertad la vida sexual del niño, como sucede en muchos pueblos primitivos. La etiología de las afecciones neuróticas quizá sea más compleja de lo que aquí hemos descrito, pero en todo caso hemos logrado destacar una parte sustancial de la complejidad etiológica.
Tampoco debemos olvidar las influencias filogenéticas, que de alguna manera aún ignorada están representadas en el ello y que seguramente actúan sobre el yo, en esa época precoz, con mayor poder que en fases ulteriores. Por otra parte, alcanzamos a entrever que un represamiento tan precoz del instinto sexual, una adhesión tan decidida del joven yo al mundo exterior, contra el mundo interior, actitud que se le impone merced a la prohibición de la sexualidad infantil no puede dejar de ejercer influencia decisiva sobre la futura aptitud cultural del individuo. Las demandas instintuales, apartadas de su satisfacción directa, se ven obligadas a adoptar nuevas vías que llevan a satisfacciones sustitutivas, y en el curso de esos rodeos pueden ser desexualizadas, aflojándose su vinculación con sus fines instintivos originales. Así, podemos anticipar la noción de que muchos de nuestros tan preciados bienes culturales han sido adquiridos a costa de la sexualidad, por la coerción de las energías instintivas sexuales.
Hasta ahora siempre nos hemos visto obligados a destacar que el yo debe su origen y sus más importantes características adquiridas a la relación con el mundo exterior real; en consecuencia, estamos preparados para aceptar que los estados patológicos del yo, en los cuales vuelve a aproximarse más al ello, se fundan en la anulación o el relajamiento de esa relación con el mundo exterior. De acuerdo con esto, la experiencia clínica nos demuestra que la causa desencadenante de una psicosis radica en que, o bien la realidad se ha tornado intolerablemente dolorosa, o bien los instintos han adquirido extraordinaria exacerbación, cambios que deben sufrir idéntico efecto, teniendo en cuenta las exigencias contrarias planteadas al yo por el ello y por el mundo exterior. El problema de las psicosis sería simple e inteligible si el desprendimiento del yo con respecto a la realidad pudiese efectuarse íntegramente. Pero esto sucede, al parecer, sólo en raros casos, o quizá nunca. Aun en estados que se han apartado de la realidad del mundo exterior en medida tal como los de confusión alucinatoria (amencia), nos enteramos, por las comunicaciones que nos suministran los enfermos una vez curados, que aún entonces se mantuvo oculta en un rincón de su mente como suelen expresarlo una persona normal que dejaba pasar ante sí la fantasmagórica patología, como si fuera un observador imparcial. No sé si cabe aceptar que siempre sucede así, pero podría aducir experiencias similares en otras psicosis menos tormentosas.
Recuerdo un caso de paranoia crónica en el que, después de cada acceso de celos, un sueño ofrecía al analista la representación correcta del motivo, libre de todo elemento delirante. Resultaba así la interesante contradicción de que, mientras por lo general descubrimos en los sueños del neurótico los celos que no aparecen en su vida diurna, en este caso de un psicótico el delirio dominante durante el día aparecía rectificado por el sueño. Quizá podamos presumir, con carácter general, que el fenómeno presentado por todos los casos semejantes es una escisión psíquica. Se han formado dos actitudes psíquicas, en lugar de una sola: la primera, que tiene en cuenta la realidad y que es normal; la otra, que aparta al yo de la realidad bajo la influencia de los instintos. Ambas actitudes subsisten la una junto a la otra. El resultado final dependerá de su fuerza relativa. Si la última tiene o quiere mayor potencia, quedará establecida con ello la precondición de la psicosis. Si la relación se invierte, se producirá una curación aparente del trastorno delirante. Pero en realidad sólo se habrá retirado al inconsciente, como también se debe colegir a través de numerosas observaciones que el delirio se encontraba desarrollado durante mucho tiempo, hasta que por fin llegó a desencadenarse manifiestamente.
El punto de vista según el cual en todas las psicosis debe postularse una escisión del yo no merecería tal importancia si no se confirmara también en otros estados más semejantes a las neurosis, y finalmente también en estas últimas. Por primera vez me convencí de ello en casos de fetichismo. Esta anormalidad, que puede incluirse entre las perversiones, se basa, como sabemos, en que el enfermo, (casi siempre del sexo masculino) no acepta la falta del pene de la mujer, defecto que le resulta desagradable en extremo, pues representa la prueba de que su propia castración es posible. Por eso reniega de sus propias percepciones sensoriales, que le han demostrado la ausencia del pene en los genitales femeninos, y se aferra a la convicción contraria. Pero la percepción renegada no ha dejado de ejercer toda influencia, pues el enfermo no tiene el coraje de afirmar haber visto realmente un pene. En cambio, toma otra cosa, una parte del cuerpo o un objeto, y le confiere el papel del pene que por nada quisiera echar de menos. Por lo común se trata de algo que realmente vio entonces, cuando contempló los genitales femeninos, o bien de algo que se presta para sustituir simbólicamente al pene. Pero sería injusto calificar de escisión yoica a este mecanismo de formación del fetiche, pues se trata de una transacción alcanzada con ayuda del desplazamiento, tal como ya lo conocemos en el sueño. Pero nuestras observaciones nos muestran algo más. El fetiche fue creado con el propósito de aniquilar la prueba según la cual la castración sería posible, de modo que permitiera evitar la angustia de castración. Si la mujer poseyera un pene, como otros seres vivientes, ya no sería necesario tener que temblar por la conservación del propio pene. Ahora bien: también nos encontramos con fetichistas que han desarrollado la misma angustia de castración que los no fetichistas, reaccionando frente a ella de idéntica manera.
En su conducta se expresan, pues, al mismo tiempo dos presuposiciones contrarias. Por un lado reniegan del hecho de su percepción, según la cual no han visto pene alguno en los genitales femeninos; pero por otro lado reconocen la falta de pene en la mujer y extraen de ella las conclusiones correspondientes. Ambas actitudes subsisten la una junto a la otra durante la vida entera, sin afectarse mutuamente. He aquí lo que justificadamente puede llamarse una escisión del yo. Esta circunstancia también nos permite comprender que el fetichismo sólo esté, con tal frecuencia, parcialmente desarrollado. No domina con carácter exclusivo la elección de objeto, sino que deja lugar para una medida más o menos considerable de actitudes sexuales normales y a veces aún llega a restringirse a un papel modesto o a una mera insinuación. Por consiguiente, los fetichistas nunca logran desprender completamente su yo de la realidad del mundo exterior. No debe creerse que el fetichismo represente un caso excepcional en lo que a la escisión del yo se refiere, pues no es más que una condición particularmente favorable para su estudio. Retomemos nuestra indicación de que el yo infantil, bajo el dominio del mundo real, liquida las exigencias instintuales inconvenientes mediante la denominada represión. Completémosla ahora con la nueva comprobación de que en la misma época de su vida el yo se ve a menudo en la situación de rechazar una pretensión del mundo exterior que le resulta penosa, cosa que logra mediante la renegación o repudiación de las percepciones que lo informan de esa exigencia planteada por la realidad. Tales repudiaciones son muy frecuentes no sólo entre los fetichistas; cada vez que logramos estudiarlas resultan ser medidas de alcance parcial, tentativas incompletas para desprenderse de la realidad.
El rechazo siempre se complementa con una aceptación, siempre se establecen dos posiciones antagónicas y mutuamente independientes, que dan por resultado una escisión del yo. El desenlace depende, una vez más, de cuál de ambas posiciones logre alcanzar la mayor intensidad. Los hechos concernientes a la escisión yoica que aquí hemos descrito no son tan originales y extraños como parecería a primera vista. En efecto, el que la vida psíquica de una persona presente en relación con determinada conducta dos actitudes distintas, opuestas entre sí y mutuamente independientes, responde a una característica general de las neurosis, sólo que en este caso una de aquéllas pertenece al yo, y la antagónica, estando reprimida, forma parte del ello. La diferencia entre ambos casos es, en esencia, topográfica o estructural, y no siempre es fácil decidir ante cuál de ambas posibilidades nos encontramos en un caso determinado. Mas la concordancia importante entre ambos casos reside en lo siguiente: cualquier caso que emprenda el yo en sus tentativas de defensa, ya sea que repudie una parte del mundo exterior real o que pretenda rechazar una exigencia instintual del mundo interior, el éxito jamás será pleno y completo. Siempre surgirán dos actitudes antagónicas, de las cuales también la subordinada, la más débil, dará lugar a complicaciones psíquicas. Para finalizar, sólo señalaremos cuán poco nos enseñan nuestras percepciones conscientes acerca de todos estos procesos.
Capítulo IX. El mundo interior
Para transmitir el conocimiento de una simultaneidad compleja no tenemos otro recurso sino su descripción sucesiva, de modo que todas nuestras representaciones adolecen básicamente de una simplificación unilateral, siendo preciso que se las complemente, que se las reestructure y, al mismo tiempo, que se las rectifique. La noción de un yo que media entre el ello y el mundo exterior, que asume las demandas instintuales del primero para conducirlas a su satisfacción, que recoge percepciones en el segundo y las utiliza como recuerdos, que, preocupado por su propia conservación, se defiende contra demandas excesivas de ambas partes, guiándose en todas sus decisiones por los consejos de un principio del placer modificado; esta noción sólo rige, en realidad, para el yo hasta el final del primer período infantil alrededor de los cinco años. Hacia esa época se produce una importante modificación. Una parte del mundo exterior es abandonada, por lo menos parcialmente, como objeto, y en cambio es incorporada al yo mediante la identificación; es decir, se convierte en parte integrante del mundo interior.
Esta nueva instancia psíquica continúa las funciones que anteriormente desempeñaron las personas correspondientes del mundo exterior: observa al yo, le imparte órdenes, lo corrige y lo amenaza con castigos, tal como lo hicieron los padres, cuya plaza ha venido a ocupar. A esta instancia la llamamos superyó, y en sus funciones judicativas la sentimos como conciencia. No deja de ser notable que el superyó despliegue a menudo una severidad de la cual los padres reales no sentaron precedentes, y también que no sólo llame a rendir cuentas al yo por sus actos cabales, sino también por sus pensamientos e intenciones no realizadas, que parece conocer perfectamente. Recordamos aquí que también el héroe de la leyenda edípica se siente culpable por sus actos y se impone un autocastigo, pese a que la compulsión del oráculo debería redimirlo de toda culpa, tanto en nuestro juicio como en el propio. El superyó es, en efecto, el heredero del complejo de Edipo y sólo queda establecido una vez liquidado éste. por consiguiente, su excesivo rigor no se ajusta a un prototipo real, sino que corresponde a la intensidad del rechazo dirigido contra la tentación del complejo de Edipo. Quizá haya una vaga sospecha de esta circunstancia en las afirmaciones de filósofos y creyentes según las cuales el hombre no adquiriría su sentido moral por la educación o por la influencia de la vida en sociedad, sino que sería implantado en él por una fuente superior.
Mientras el yo opera en plena concordancia con el superyó, no es fácil discernir las manifestaciones de ambos, pero las tensiones y las discrepancias entre ellos se expresan con gran claridad. El tormento causado por los reproches de la conciencia corresponde exactamente al miedo del niño a perder el amor, amenaza reemplazada en él por la instancia moral. Por otra parte, cuando el yo resiste con éxito a la tentación de hacer algo que sería objetable por el superyó se siente exaltado en su autoestima y reforzado en su orgullo, como si hubiese hecho una preciosa adquisición. De tal manera, el superyó continúa desempeñando ante el yo el papel de un mundo exterior, por más que se haya convertido en parte integrante del mundo interior. Para todas las épocas ulteriores de la vida representará la influencia de la época infantil del individuo, de los cuidados, la educación y la dependencia de los padres; en suma, la influencia de la infancia, tan prolongada en el ser humano por la convivencia familiar. Y con ello no sólo perduran las cualidades personales de esos padres, sino también todo lo que a su vez tuvo alguna influencia determinante sobre ellos; es decir, las inclinaciones y las normas del estado social en el cual viven, las disposiciones y tradiciones de la raza de la cual proceden. Quien prefiera las formulaciones generales y las distinciones precisas podrá decir que el mundo exterior, al cual se encuentra expuesto el individuo una vez separado de los padres, representa el poderío del presente; su ello, en cambio, con todas sus tendencias heredadas, representa el pasado orgánico; por fin, el superyó, adquirido más tarde, representa ante todo el pasado cultural, que el niño debe, en cierta manera, reexperimentar en los pocos años de su primera infancia. Sin embargo, tales generalizaciones difícilmente pueden tener vigencia universal. Una parte de las conquistas culturales se sedimenta evidentemente en el ello; mucho de lo que el superyó trae consigo despertará, pues, un eco en el ello; parte de lo que el niño vivencia por primera vez tendrá efecto reforzado, porque repite una arcaica vivencia filogenética:
Was du ererbt von deinen Vätern hast,
Erwirb es, um es zu besitzen
De tal manera, el superyó asume una especie de posición intermedia entre el ello y el mundo exterior, reúne en sí las influencias del presente y del pasado. En el establecimiento del superyó vemos, en cierta manera, un ejemplo de cómo el presente se convierte en el pasado…
Volver a ¨Obras de S. Freud: Compendio del psicoanálisis (Segunda parte)¨
Volver a ¨Obras de S. Freud: Compendio del psicoanálisis (Primera parte)