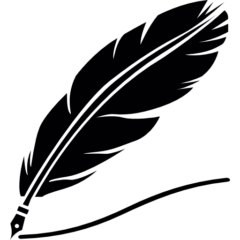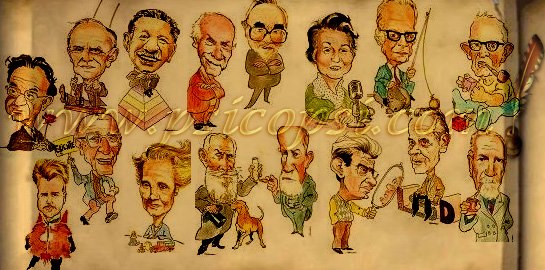Psicología del desarrollo. PROTOCONVERSACIONES: RITMOS Y TURNOS DE HABLA
González, Daniela Nora; García Labandal, Livia Beatríz
Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires
RESUMEN
El presente trabajo muestra un avance de un proyecto de tesis
de maestría cuyo objetivo es indagar los albores de la comunicación
humana desde las interacciones rítmicas tomando la
concepción del desarrollo de Colwin Trevarthen. Dicha propuesta
forma parte de un proyecto de investigación UBACyT,
P603, «Comunicación, Simbolización y Ficción en la Infancia»
ambos dirigidos por la Doctora Silvia Español, Profesora Adjunta
de la Cátedra de Psicología General II, de la Universidad
de Buenos Aires, Facultad de Psicología. En las últimas décadas
una de las áreas de mayor producción científica investigativa
es la psicología del desarrollo, abocada a indagar en la
primera infancia. El estudio de los orígenes de la comunicación
humana ha ocupado un lugar central. Uno de los grandes
hallazgos señalan que los intercambios comunicativos entre el
infante y sus cuidadores, se expanden desde los medios expresivos
preverbales hacia la aparición del lenguaje. Como
hemos indicado anteriormente, las interacciones rítmicas en la
díada infante-cuidador cooperan en la emergencia de la intersubjetividad
primaria entre las seis y ocho semanas de vida del
pequeño. Tales interacciones y los mutuos ajustes que ella
promueve posibilitan la aparición de los turnos de habla en las
protoconversaciones entre la díada.
Palabras clave: Bebés Intersubjetividad Ritmo Comunicación
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se propone analizar la relación entre las
interacciones rítmicas y las protoconversaciones en los inicios
de la intersubjetividad primaria. Para ello, desde un proyecto
de tesis de maestría, hemos abordado la tarea de investigar
las interacciones tempranas adulto-niño teniendo en cuenta la
concepción del desarrollo de Colwin Trevarthen.
El estudio de los orígenes de la comunicación humana ha ocupado
un lugar central en las investigaciones del desarrollo infantil.
Sander, en los ’60, enfatizaba el concepto de sincronización
desde la perspectiva de la regulación bidireccional, facilitadora
de la mutua modificación. Jaffe y Feldstein, señalaron
los patrones temporales de intercambio en la «protoconversación»
entre madre y bebé como una sincronización dialógica
de comunicación de estados de ánimo, enfoque bidireccional
que encara el proceso de afectación recíproco entre ambos.
En los años 70, una corriente interaccionista señala que las
variables sociales juegan un papel fundamental en el desarrollo.
Austin (1962) y Searle (1969), presentan la noción de actos
de habla, elemento clave, que subraya que el lenguaje no sólo
sirve para describir el mundo, sino para actuar sobre él; es un
instrumento para expresar intenciones comunicativas que tienen
un efecto inmediato sobre los mundos mentales y la conducta
de los interlocutores. Desde aquí, cobra nuevo sentido la
conexión entre los intentos comunicativos prelingüísticos y el
lenguaje temprano.
En las últimas décadas se ha puesto en relieve que, los intercambios
comunicativos del infante se expanden desde los medios
expresivos preverbales hacia la aparición del lenguaje
(Bruner, 2001). Los niños son capaces de comunicarse mucho
antes comenzar a usar el lenguaje verbal. En este marco, la
interacción adulto-niño, previa al desarrollo de la comunicación
verbal, juega un importante papel en este proceso. Es por
ello que en esta ocasión abordaremos las interacciones rítmicas
y la forma en que estas promueven el despliegue de la
intersubjetividad, considerándolas condición necesaria pero
no suficiente para las protoconversaciones.
METODOLOGÍA
Nuestra presentación es producto de un recorte efectuado sobre
un estudio exploratorio cualitativo realizado con metodología
observacional longitudinal de caso único, centrado en el
análisis de la interacción adulto-niño y su evolución, en situaciones
de contexto natural. El registro de las observaciones se
realizó en cintas de vídeo y el investigador se posicionó como
observador no participante.
El período observacional ha sido el comprendido entre la primera
semana posterior al nacimiento y los 12 meses.
Nuestro objetivo, en el presente trabajo, es Indagar el modo
inicial de conexión psicológica y de comunicación entre el bebé
y el adulto, contemplando la cualidad rítmica de las interacciones
tempranas; como uno de sus componentes esenciales
para el despliegue de la intersubjetividad primaria y las protoconversaciones.
(Trevarthen, 1987, Perinat, 1993 y Papousek,
1996), abordando reflexiones sobre el primer trimestre de observaciones.
MARCO TEÓRICO
Las formas iniciales de intersubjetividad constituyen el fundamento
de todo el desarrollo posterior de las capacidades comunicativas y lingüísticas
(Riviére y Sotillo, 1999). En su seno
se gesta la capacidad de compartir los primeros significados y
comienza a esbozarse en el bebé una noción, aunque todavía
vaga y difusa, del otro con el que interactúa.
El niño de dos meses tiene capacidad para este contacto humano,
realizando vocalizaciones símil sílabas rudimentarias,
con movimientos labio-linguales preparatorios. Controla las
expresiones de la madre a través de las variaciones del contacto
ocular. Sabe desencadenar de ella una sonrisa de reconocimiento
o una emisión maternante. El microanálisis de los
cambios en el contacto y las expresiones muestran que ambos
están implicados en el control del intercambio (Trevarthen,
1993). Estas interacciones entre el bebé y su cuidador, son de
crucial importancia para el infante, pues permiten el desarrollo
de la ‘intersubjetividad primaria’ basada en la ‘comunión de
estados emocionales’ entre ambos; la naturaleza temporal,
corpórea y ordenada de los comportamientos proto-musicales
evidenciados en dichas interacciones, permiten compartir los
patrones temporales con otros y facilitan la armonía del estado
afectivo y la interacción (Trevarthen, 2000). El infante demuestra
una conciencia crucial de los sentimientos y propósitos del
compañero, previa a las palabras y al lenguaje, el núcleo de la
conciencia humana, potencial para una relación comunicativa
con la mente de un otro. Este potencial es inmediato, irracional,
no verbalizado, no conceptual y no teórico: «Una conciencia
delicada e inmediata ‘con el otro’» (Trevarthen, 1993). En
tal sentido, el desarrollo mental en la infancia está regulado
por dos motivos: (1) el conseguir mayor dominio sobre los objetos
del entorno y (2) el conseguir una comunión con los que
lo rodean, un motivo para compartir con los otros. Este brota
con fuerza alrededor de los dos meses.
La comunicación preverbal emerge de las funciones básicas
de crianza que aseguran la supervivencia del bebé en su entorno
material y proporcionan un marco de regularidades en
los encuentros entre la madre y el niño, que favorece la cooperación
en sincronizaciones mutuas, origen de la comunicación.
Los formatos de interacción madre-niño y el tipo especial de
habla de los cuidadores, son factores claves para comprender
como el niño se aproxima al lenguaje.
Mithen considera evolutivamente importante la coordinación
temporal exquisita que la interacción del madre-infante habilita
(Miall y Dissanayake 2003). El infante se halla equipado con
un amplio repertorio de comportamientos destinados a interrelacionar
o a suspender la interrelación con los otros. En las
interacciones tempranas entre madres e hijos los movimientos
del infante están en acuerdo temporal con las vocalizaciones o
comportamientos no verbales de la madre. A esto lo han denominado
«sincronía interaccional» (Condon y Sander, 1977). Las
interacciones pueden incluir especialmente intervención de
acción y reacción, basados en la extracción de regularidades
temporales a partir de secuencias con sonidos y patrones de
acciones en el tiempo.
Jerome Bruner (1984) denominó formatos, a la participación
en un tipo de relaciones sociales, caracterizada por reglas a
partir de las cuales el adulto y el niño, hacen cosas el uno para
el otro y entre sí. Son instrumentos de la acción humana regulada.
Los formatos de interacción materno-filiales constituyen
herramientas fundamentales para el desarrollo psicológico infantil
y para el pasaje de la comunicación preverbal al lenguaje.
Permite que niño y cuidador, puedan crear un conjunto de
expectativas comunes y reconocer, cada uno de ellos, la señal
del otro y anticipar su propia respuesta. En las primeras interacciones
surge un significado rudimentario, compartido por
ambos, en relación con determinados procedimientos, que les
posibilita regular sus comportamientos en dichos microcosmos
interactivos. Se adecuan a los requisitos de las primeras interacciones
porque son contingentes, la respuesta de cada uno
de los miembros depende de la respuesta anterior del otro; se
amplían y se diversifican, conforme a las capacidades del niño;
son modulares, pueden constituir subrutinas que pueden incorporarse
a rutinas mayores, en relación con actividades de
la vida cotidiana; son asimétricos, la madre y el niño interactúan
con distinto nivel de dominio que, sin que obstaculice la
interacción; están determinados socialmente, de acuerdo con
cada cultura y microcultura.
SOBRE LO OBSERVADO
Lo observado, pone en evidencia el proceso temprano de mutuo
ajuste en las interacciones madre-bebé, que confluye en
un encuentro intersubjetivo. La madre regula sus modos de
estimulación en función a la eficacia en la respuesta y el infante
selecciona modos de responder, dentro de sus posibilidades.
Ella tiende a controlar el foco de atención del niño muy
cuidadosamente, así como a hacer coincidir sus producciones
con dichos momentos. Se ha podido observar cómo la madre
ajusta progresivamente el estilo de sus intercambios a las características
del infante, de modo tal que cuanto más pequeño
es el bebé más activa es su participación, hecho que se modifica
adaptándose al incremento de las habilidades del niño.
La forma de establecer secuencias y tiempos en sus comportamientos
vocales y no vocales, intensifica el ajuste sobre la
comunicación y expresividad emocional humana. El emparejamiento
rítmico de los patrones de movimiento, transferidos de
sujeto a sujeto mediante la forma, el ritmo y la intensidad, permiten
la intercoordinación de estados psicológicos internos,
que depende de un compás común, asistido por la imitación
mutua y el acoplamiento/complementariedad. Madre y bebé
actúan articulando su mutua intencionalidad comunicativa,
adoptando un «timing» que posibilita la sintonía de sus estados
motivacionales habilitando la expresión de sus mensajes. El
ritmo se expresa como sincronizador de los procesos afectivos,
regula el curso temporal de la interacción y recuerda el
habla conversacional humano.
El tipo especial de habla que la madre dirige al niño, es facilitadora
en desarrollo del lenguaje en tanto está temporalizada
flexiblemente, tiene una cualidad «negociadora» y depende
para su estructura temporal de la reactividad oportunista y de
la espera paciente para una apertura a tomar o renunciar la
iniciativa. Por su carácter discreto formal, la regularidad y la
redundancia de la forma musical, reforzada por los aspectos
dinámicos de la ejecución, pueden ayudar específica y óptimamente
al infante, a desarrollar expectativas que se despliegan
sobre la exposición repetida. Tanto el componente rítmico
como los cambios regulares de tono y otros elementos propios
de las interacciones con el bebé, contribuyen a generar representaciones
mutuas y de roles complementarios en estas situaciones.
La sobreinterpretación de las conductas del niño, dota de significado
a comportamientos del bebé, generando un efecto inmediato
en el desarrollo de la intencionalidad; permite que el
diálogo comience y que la comunicación se mantenga. Al considerar
la conducta del niño como si tuviera significado social,
como un socio conversacional, le ofrece una oportunidad para
que tome un turno en la conversación. Inicialmente, cualquier
respuesta del niño es considerada como un turno con significado.
La conducta expresiva del adulto incluye el compás fundamental
de la repetición del movimiento, breves estallidos de
expresión, la repetición de grupos rítmicos, formas expresivas
emocionales exageradas y la modulación precisa de la intensidad
de la expresión de moderada a débi (Trevarthen, op.cit.).
Progresivamente, según van avanzando las habilidades del
infante, estas interacciones se complejizarán.
ALGUNAS CONCLUSIONES
Los trabajos de Bruner pusieron de manifiesto que la comunicación
es anterior al lenguaje; a través de recursos prelingüísticos,
los niños se comunican con su entorno social. El niño
pequeño se encuentra con el lenguaje dentro del rico contexto
ofrecido por la interacción social. Los formatos de interacción
en que se implican los niños y adultos son de especial relevancia
por su función, primeros intercambios comunicativos entre
el adulto y el bebé, posibilitadores del aprendizaje de las rutinas
comunicativas que se desarrollarán posteriormente a través
del lenguaje.
Para que los infantes se manifiesten conversacionales durante
los primeros meses de vida, requieren que los co-participantes
les ofrezcan invitaciones receptivas adecuadas, sobreinterpretando
los comportamientos del pequeño, dotándolos de significado.
Las protoconversaciones, le ofrecen tempranamente al
bebé la experiencia de iniciar y acabar conversaciones, la toma
de turnos, así como diversos elementos verbales y no verbales
de la comunicación humana.
Un importante problema al que nos enfrentamos los investigadores,
es decidir si las señales emitidas por el niño en la etapa
prelingüística son intencionales, si los niños adoptan un papel
intencional en las interacciones esas interacciones podrían ser
calificadas de auténticamente comunicativas. Desde lo observado
a través del estudio longitudinal, coincidimos con Trevarthen
(1977), quien plantea que los intercambios comunicativos
entre niño-adulto, incluso en el tercer mes, responden a una
intencionalidad mutua y a un estado mental compartido. Desde
su propuesta sobre el desarrollo infantil señala lo innato
como componentes que poseen un nivel de organización, procesos
psicológicos orientados hacia tipos de experiencias muy
concretas que luego serán comportamientos bien configurados,
pero aparecen precozmente a la manera de esbozos reconocibles.
Pero ello solo es condición de partida en tanto los
orígenes de la mente se hallan en el propio proceso interactivo,
producto de un proceso dinámico entre lo endógeno y exógeno
en el desarrollo (Trevarthen 1987, 1993, 1998).
La educación está enraizada en la intersubjetividad, preverbal,
gestual. El diálogo humano, en el sentido lingüístico, también
descansa en ella.
BIBLIOGRAFÍA
AIKEN, K.; TREVARTHEN, C.; (1997); «Self/other organization in human
psychological development». En «Development and psychopathology», 9,
653-677. Cambridge University Press, USA.
AUSTIN, J. L. (1962). Cómo hacer cosas con palabras. Prensa De la Universidad
De Oxford: Oxford, Inglaterra.
BEEBE, B. Y LACHMANN, F. (2003) «El giro relacional en psicoanálisis. Una
perspectiva de sistemas diádicos a partir de la investigación en infantes.
Contemp. Psychoanal., 39, 3, 379-410.
BRUNER, J. (2001) Realidad mental y mundos posibles. Barcelona: Gedisa.
BRUNER, J. (1986) El habla del niño. Buenos Aires: Paidós.
CROSS, I. (2001). Music, cognition, culture and evolution. Annals of the New
York Academy of Sciences, 930, 28-42.
DISSANAYAKE, E. (2000). Antecedents of the temporal arts in early motherinfant
interactions. In The origins of music, N. Wallin, B. Merker, and S. Brown,
Eds. Cambridge, MA: MIT Press. 389-407.
ESPAÑOL, S. (2002) Los inicios de la sensibilidad estética: intersubjetividad,
ritmo, juego. I Seminario Internacional «Psicología y Estética». Madrid:
Universidad Autónoma de Madrid.
ESPAÑOL, S. SIFRES, F., PÉREZ VILLAR, P Y GONZÁLEZ, D. (2003) «Intersubjetividad
en el Juego de Ficción». X Jornadas de Investigación,
Secretaría de Investigación, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos
Aires. Argentina. Memorias de las X Jornadas de Investigación. Psicología,
Sociedad y Cultura. ISSN Nº 1667-6750. Tomo III. Páginas 125-128.
FOSSHAGE, J. (2003) «Contextualizando la psicología del self y el psicoanálisis
relacional. Influencia bi-direccional y síntesis propuestas». Contemp.
Psychoanal., 39, 3, 411-448
GABRIELSSON, A. (1993) The complexities of rhythm. TIGHE, T.; DOWLING,
W. J. Psychology and music. The understanding of melody and rhythm. New
Jersey: Lawrence Errlbaum Associates Inc. Publishers.
GONZÁLEZ, DANIELA NORA, GARCÍA LABANDAL, LIVIA. (2005) «Intersubjetividad:
La musicalidad en los albores de la comunicación». XII Jornadas
de Investigación, Secretaría de Investigación, Facultad de Psicología, Universidad
de Buenos Aires. Memorias de las XII Jornadas de Investigación.
Psicología, Sociedad y Cultura. ISSN Nº 1667-6750. Tomo III. Páginas 280-
282.
MERKER, B. (2000). Synchronous chorusing and human origins. In N. L.
Wallin, B. Merker, and S. Brown (Eds.) The Origins of Music (pp. 315-32).
Cambridge, MA: MIT Press.
MIALL, D. and DISSANAYAKE, E. (2003). The poetics of babytalk. Human
Nature 14 (4), 337-364.
MITHEN, S. (1996). The Prehistory of the Mind: The Cognitive Origins of Art,
Religion and Science. London and New York: Thames and Hudson.
PAPOUSEK, H. (1996) «Musicality in infancy research: biological and cultural
origins of early musicality». DELIEGUE, I. ; SLOBODA, J. (1996) Musical
Beginnings. Origins and development of musical competence. New York:
Oxford University Press.
PAPOUSEK, M. (1996). Intuitive parenting: a hidden source of musicall
stimulation in infancy. DELIEGUE, I.; SLOBODA, J. (1996) Musical Beginnings.
Origins and development of musical competence. New York: Oxford University
Press.
PERINAT, A. (1993) Comunicación animal, comunicación humana. Madrid:
Siglo XXI.
RIVIÈRE, A. (1997) Teoría della mente e metarappresentazione. En F. Braga
Illa. (Ed.) Livelli di rappresentazione (pp.351-410). Urbino: Quattro venti.
RIVIÈRE, A. y SOTILLO, M. (1999) Comunicazione, sospensione e semiosi
umana: le origini della pratica e della compresione Enterpersonali. Ricerche
di sociologia e psicologia della comunicazione, 1, 45-76.
RIVIERE, A. y ESPAÑOL, S. (2002) La sospensione come meccanismo di
creazione semiotica.En G. Padovani y F. Braga Illa (a cura di) Rappresentazione
e teorie della mente. (pp. 1-24). Parma: Università Parma Editori.
SANDER, L. (1977) The regulation of exchange in the infant-caretaker system
and some aspects of the context-content relationship. In: Interaction,
Conversation, and the Development of Language, ed. M. Lewis & L.
Rosenblum. New York: Wiley, pp. 133-156.
SEARLE, JUAN. 1969. Actos de discurso: Un ensayo en la filosofía de la
lengua. Cambridge, Inglaterra: Universidad De Cambridge.
STERN, D. (1985). The interpersonal world of the infant. A view from
psychoanalysis and develop mental psychology. Basic books. New York.
Traducción española (1991): El mundo interpersonal del infante. Una perspectiva
desde el psicoanálisis y la psicología evolutiva. Buenos Aires:
Paidós.
TREVARTHEN, C. (1987) Sharing makes sence: Inersubjectivity and the
making of and Philadelphia: Jhon Benjamin Publishing Company.
TREVARTHEN, C. (1993) The self born in intersubjectivity: The psychology
of an infant communicating. In: The Perceived Self: Ecological and Interpersonal
Sources of SelfKnowledge,
ed. U. Neisser. New York: Cambridge
University Press, pp. 121-173.
TREVARTHEN, C. (1998) The concept and foundations of infant intersubjectivity.
BRATEN, S. Intersubjective communication and emotion in early
onthogeny. Paris: Cambridge University Press.
TREVARTHEN, C. (2000). Musicality and the intrinsic motive pulse: evidence
from human psychobiology and infant comunication. «Musical Sciential» The
Journal of the European Society for the cognitive Sciences of Music. Special
issue 1999-2000.