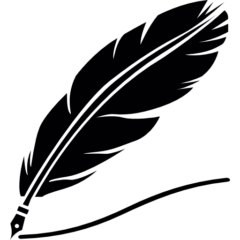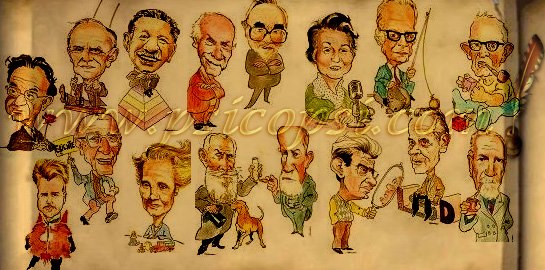El trabajo del sueño (continuación): Cuentas y dichos en el sueño
Ahora bien, este es un cumplimiento de deseo en más de un sentido. El preparado significa el autoanálisis que, por así decir, consumo con la publicación de mi libro sobre el sueño; y en la realidad, tan penoso me resultó esto que por más de un año hube de diferir la impresión del manuscrito ya listo. Se engendra entonces el deseo de vencer ese sentimiento de aversión, y por eso en el sueño no siento horror {Grauen} alguno. Pero al «Grauen» {«encanecer»}, en otro sentido, bien quisiera no registrarlo; es que encanezco inexorablemente, y ese gris {Grau} de los cabellos me avisa también que no debo demorarme por más tiempo. Sabemos que al final del sueño se impone y logra figurarse el pensamiento de que tendría que dejar a mis hijos el proseguir la difícil peregrinación hasta alcanzar la meta. Consideremos los dos sueños que trasladan la expresión de la satisfacción a los instantes inmediatos al despertar; en un caso encontré que esa satisfacción estaba motivada por la expectativa de que ahora sabría el significado de «yo ya he soñado con ello», cuando en verdad se refería al nacimiento de mi primer hijo, y en el otro, por la convicción de que ahora se cumpliría «lo que se anunció por un augurio», pero la satisfacción resultó ser aquella con la que en su momento saludé a mi segundo hijo varón. Aquí han quedado en el :sueño los afectos que presiden los pensamientos oníricos, pero en ningún sueño las cosas son tan sencillas. Sí profundizamos un poco en ambos análisis, nos enteramos de que esa :satisfacción que no sucumbió a la censura recibió un acrecentamiento de una fuente que tenía mucho que temer a la censura y cuyo afecto habría suscitado con seguridad contradicción, de no escudarse en el afecto de satisfacción del mismo género, proveniente de la fuente permitida y admitido de buen grado, y de no colarse, por así decir, tras él. Por desgracia, no puedo mostrarlo en este mismo sueño, pero un ejemplo de otra esfera hará comprensible mi opinión. Imagino el siguiente caso: En mi vecindad hay una persona a quien yo odio, de modo que se engendra en mí una viva moción a alegrarme si le sucede algo adverso. Pero la parte moral de mi ser no condesciende a esa moción; no oso exteriorizar mi deseo de desdicha, y cuando a esa persona le ocurre sin su culpa una desgracia, sofoco la satisfacción que ello me provoca y me fuerzo a exteriorizaciones y pensamientos de pesar. Todos hemos estado alguna vez en esa situación. Pero ahora sucede que la persona odiada se atrae, por una trasgresión suya, un< bien merecido disgusto; entonces tengo permitido dar rienda suelta a mí satisfacción por el justo castigo que ella recibió, y en esto me manifiesto de acuerdo con muchos otros que son neutrales. Puedo observar, sin embargo, que mi satisfacción se muestra más intensa que la de los otros; ha recibido un acrecentamiento de la fuente de mi odio, al cual hasta ese momento la censura interna le había impedido librar el afecto; ahora, con el cambio de las circunstancias, ya no es estorbado. Esto sucede en la sociedad siempre que personas antipáticas o miembros de una minoría que no es vista con buenos ojos cargan sobre sí una culpa. El castigo no suele guardar correspondencia entonces con el delito, sino que este se ve acrecentado por la mala voluntad que se les tiene y que hasta ese momento había sido inoperante. Por eso los que castigan cometen sin duda una injusticia; pero les impide percibirla la satisfacción que les deparó el cancelar en su interioridad una sofocación largo tiempo mantenida. En tales casos, el afecto está por cierto justificado en cuanto a su cualidad, pero no en cuanto a su medida; y el apaciguamiento de la autocrítica en el primer punto hace que se desdeñe con demasiada facilidad el examen del segundo. Al abrirse las puertas, irrumpen por ellas sin tropiezos más personas que las que originariamente se proyectó dejar pasar. De esta manera se explica, hasta donde admite una explicación psicológica, el rasgo llamativo del carácter neurótico, a saber, que ocasiones susceptibles de afecto tienen un efecto cualitativamente justificado pero que en lo cuantitativo rebasa la medida. El exceso proviene de fuentes de afecto que permanecieron inconcientes, sofocadas hasta entonces, que pueden establecer una conexión asociativa con la ocasión real; la fuente permitida, exenta de veto, les abre la deseada facilitación {Bahnung} para el desprendimiento de su afecto. Esto nos advierte que entre la instancia anímica sofocada y la sofocadora no debemos discernir exclusivamente relaciones de inhibición recíproca. Igual atención merecen los casos en que las dos instancias, por cooperación, por refuerzo recíproco, provocan un efecto patológico. Ahora apliquemos estas observaciones indicativas sobre la mecánica psíquica a la comprensión de las exteriorizaciones del afecto en el sueño. Una satisfacción que se da a conocer en el sueño, y que desde luego ha de rastrearse enseguida hasta su lugar en los pensamientos oníricos, no siempre queda esclarecida por completo con esa sola revelación. Por lo general habrá que buscar una segunda fuente dentro de los pensamientos oníricos, sobre la cual gravita la presión de la censura,, que no le habría dejado producir satisfacción, sino el afecto contrario; pero la presencia de la primera fuente onírica la habilita para sustraer de la represión su afecto de satisfacción y dejar que se reúna a la satisfacción que procede de la otra fuente, acrecentándola. De este modo, los afectos en el sueño aparecen como compuestos por varios afluentes y como sobredeterminados con relación al material de los pensamientos oníricos; fuentes de afecto que pueden librar el mismo afecto se conjugan en el trabajo del sueño para la formación de este.(1)
Atisbaremos algo de estas complicadas relaciones mediante el análisis del bello sueño que tenía por centro «Non vixit» , en cuyo contenido manifiesto se compendian en dos lugares exteriorizaciones de afecto de diversa cualidad. Mociones hostiles y penosas (en el sueño mismo se dice: presa de extraños afectos) se superponen unas a otras allí donde aniquilo a mi amigo antagonista con las dos palabras. Al final del sueño siento enorme alegría y después formulo un juicio, admitiendo una posibilidad que en la vigilia reconozco absurda, a saber, que existen resucitados que pueden eliminarse por el mero deseo. Todavía no he comunicado la ocasión de este sueño. Ella es esencial, y nos sumerge en profundidad hacia su comprensión. De mi amigo de Berlín (que he designado como «Fl.» [ Fliess] ) yo había recibido la noticia de que se sometería a una operación, y que unos parientes que residían en Viena me irían informando sobre su estado. Las primeras noticias después de la operación no fueron muy alentadoras y me provocaron inquietud. Mi mayor deseo habría sido viajar yo mismo adonde él estaba, pero justamente por entonces me aquejaba una dolorosa enfermedad que convertía cada uno de mis movimientos en una tortura. Ahora bien, por los pensamientos oníricos yo sé que temí por la vida de mi caro amigo, Estaba enterado de que su única hermana, a quien yo no alcancé a conocer, había muerto joven después de una fulminante enfermedad. (En el sueño: FI. cuenta acerca de su hermana y dice: «En tres cuartos de hora quedó muerta».) Debo de haberme imaginado que su propia constitución no era mucho más resistente, y que, recibidas unas noticias mucho peores, en definitiva yo viajaría … llegando demasiado tarde, por lo cual debería hacerme eternos reproches. (2) Este reproche a causa de llegar tarde se ha convertido en el centro del sueño, pero se figura en una escena en que Brücke, el venerado maestro de mis años de estudiante, me lo hace con una terrible mirada de sus ojos azules. De inmediato ha de ponerse de manifiesto qué es lo que provocó esa difracción de la escena {de un reproche a otro}; a la escena misma, el sueño no puede reproducirla tal como yo la vivencié. Es verdad que deja al otro los ojos azules, pero me asigna el papel aniquilador, una inversión que es evidentemente obra del cumplimiento de deseo. La inquietud por la vida del amigo, el reproche por no viajar hasta donde él está, mi bochorno (él ha llegado «de incógnito» -para mí- a Viena), mi necesidad de sentirme disculpado ante él por mi enfermedad, todo eso compone la tormenta de sentimientos que, percibida con nitidez mientras duermo, brama en aquella región de los pensamientos oníricos.. Pero en la ocasión del sueño había todavía otra cosa que ejerció sobre mí un efecto totalmente contrario. Con las noticias desfavorables de los primeros días que siguieron a la operación recibí también la advertencia de que no hablara a nadie de todo el asunto, lo cual me ofendió, por presuponer una innecesaria desconfianza en cuanto a mi discreción. Desde luego, sabía que ese encargo no partía de mi amigo, sino que era una torpeza o un exceso de celo del mensajero que hizo de intermediario, pero ese reproche encubierto me afectó muy penosamente porque… no era del todo injustificado. Como es sabido, los reproches en que no es cierto que «algo hay» no afectan, no tienen poder irritativo. No con relación a mi amigo, pero una vez, antes, siendo yo muy joven, y entre dos amigos que querían también honrarme con ese título, había divulgado innecesariamente algo que uno de ellos dijo del otro. Y los reproches que esa vez debí escuchar no los he olvidado. Uno de esos dos amigos entre quienes entonces hice de sembrador de discordias era el profesor Fleischl; al otro puedo sustituirlo por el nombre de Josef, que también llevaba mi amigo y oponente P., el que aparece en el sueño (3). Del reproche de que soy incapaz de guardar un secreto son testimonios, en el sueño, los elementos «de incógnito» y la pregunta de FI., «cuánto de sus cosas he comunicado entonces a P.». Ahora bien, la intromisión de ese recuerdo [el de la vieja indiscreción y sus consecuencias] es lo que traslada el reproche a causa de llegar tarde, del presente, al tiempo en que yo vivía en el laboratorio de Brücke, y si en la escena de la aniquilación sustituyo a la segunda persona por un Josef, hago que esta escena no sólo figure un reproche, el de llegar demasiado tarde, sino también el otro, afectado con mayor fuerza por la represión, a saber, que no guardo los secretos. El trabajo de condensación y desplazamiento del sueño, así como sus motivos, se hacen aquí patentes. El ligero enfado que en el presente me provocó la advertencia de que no dejara traslucir nada [acerca de la enfermedad de FI.] recibe, empero, refuerzos de fuentes que fluyen en lo profundo, y así acrece una corriente de mociones hostiles hacia personas a quienes en la realidad yo amo. La fuente que ofrece el refuerzo fluye dentro de lo infantil. Ya he contado que tanto mis calurosas amistades como mis enemistades con personas de mi edad se remontan al trato que tuve en la niñez con un sobrino un año mayor que yo, en el que él era el que triunfaba y yo muy temprano debí aprender a defenderme; éramos inseparables y nos amábamos, pero entretanto, según lo sé por el testimonio de personas mayores, reñíamos y nos acusábamos. Todos mis amigos son en cierto sentido encarnaciones de esta primera figura que «antaño se mostró a mis opacos ojos (4)»; son resucitados. Y en verdad mi sobrino regresó de jovencito, y esa vez hicimos entre los dos los papeles de César y de Bruto. Un amigo íntimo y un enemigo odiado fueron siempre los requerimientos necesarios de mi vida afectiva; siempre supe crearme a ambos de nuevo, y no rara vez ese ideal infantil se impuso hasta el punto de que amigo y enemigo coincidieron en la misma persona, desde luego que ya no al mismo tiempo ni en una alternancia muchas veces repetida, como pudo suceder en aquellos tempranos años de la infancia. No quiero seguir estudiando aquí el modo en que, en tales circunstancias, una ocasión reciente del afecto puede resonar en lo infantil, para ser sustituida por esto último en cuanto a la producción del afecto. Ello pertenece a la psicología del pensamiento inconciente y forma parte de una explicación psicológica de las neurosis. Para nuestros fines, que son los de la interpretación del sueño, supongamos que interviene un recuerdo infantil, o uno de, esa índole formado en la fantasía. Por ejemplo, del siguiente contenido: Los dos niños entran en disputa por un objeto (cuál sería, dejémoslo por ahora, aunque el recuerdo o el espejismo del recuerdo tiene en vista uno bien preciso); cada uno sostiene que llegó primero, y por ende tiene derecho prioritario sobre él; se van a los golpes, se hace valer la fuerza en vez del derecho; por las indicaciones del sueño, quizá yo tenía conciencia de que estaba equivocado (notando yo mismo el error); pero esta vez resulté el más fuerte, quedé dueño del campo de batalla, el vencido corrió a buscar a mi padre -que era su abuelo-, me acusó, y yo me defendí con las palabras que conozco porque mi padre me contó: «Le pegué porque él me pegó», de tal suerte que este recuerdo o probable fantasía que se me impuso en el curso del análisis del sueño -sin certificación ulterior, yo mismo no sé cómo- es un fragmento intermedio de los pensamientos oníricos que reúne en sí, como hace la taza de una fuente con los hilillos de agua que recibe, las mociones de afecto que reinan en los pensamientos oníricos. Desde ahí parten los pensamientos oníricos por los siguientes caminos: «Lo tienes bien merecido, pues quisiste quitarme mi lugar; ¿por qué quisiste desalojarme de mi lugar? Yo no te preciso, ya encontraré otro para jugar», etc. Después se abren los caminos por los cuales estos pensamientos desembocan de nuevo en la figuración onírica. Un tal «Ote-toi que je m’y mette (5)!» debí yo reprochar en su momento a mi difunto amigo Josef [P.]. Había ingresado al laboratorio de Brücke como aspirante, después que yo. Pero allí la promoción era lenta. Ninguno de los dos asistentes se movía de su sitio, y el joven fue ganado por la impaciencia. Mi amigo, que sabía próxima su muerte, y a quien ningún vínculo íntimo lo unía con su superior inmediato, en cierta ocasión expresó esa impaciencia en voz alta. Puesto que dicho superior [Fleischl] era un enfermo grave, el deseo de hacerlo a un lado pudo admitir, además de su sentido de alcanzar la promoción, una chocante interpretación colateral. Desde luego, unos años antes yo tuve ese mismo deseo de ocupar un lugar que dejaran libre, y aun fue en mí más ardiente; dondequiera que en el mundo hay jerarquía y promoción, está abierto el camino para la sofocación de unos menguados deseos. El príncipe Hal, de Shakespeare, ni siquiera frente al lecho de su padre enfermo pudo sustraerse a la tentación de probar una vez cómo le iba la corona (6). Pero, como es comprensible, el sueño castiga este deseo inmisericorde, no en mí, sino en él. (7)
«Porque fue ambicioso lo maté». Porque no supo esperar a que el otro le dejase el lugar, por eso él mismo fue quitado de en medio. Estos pensamientos me acudieron inmediatamente después de la ceremonia en que se descubrió el monumento consagrado [no a él sino] al otro. Por tanto, una parte de la satisfacción que yo siento en el sueño se interpreta así: «Justo castigo; te está bien empleado». En el entierro de este amigo [P.], un joven hizo una observación que pareció inconveniente: «El orador ha hablado como si el mundo ya no pudiera seguir existiendo sin este hombre». Es que en él se sublevó el hombre veraz, aquel cuyo dolor se resiente por la exageración. Pero a este dicho se anudan los pensamientos oníricos: «En realidad, nadie es insustituible; a cuántos he acompañado a la tumba, y yo sigo viviendo, los he sobrevivido a todos, he quedado dueño del terreno». Semejante pensamiento, en momentos en que temía que mi amigo [Fliess] ya no se contase entre los vivos cuando yo llegara adonde él estaba, sólo admite este desarrollo: que me alegra sobrevivir de nuevo a alguien, que yo no esté muerto sino él, que yo quedo dueño del terreno como entonces, en la escena infantil fantaseada. Esta satisfacción, proveniente de lo infantil, por haber quedado yo dueño del terreno cubre la parte principal del afecto recogido en el sueño. Me regocijo por sobrevivir yo, y lo exteriorizo con el egoísmo ingenuo de la anécdota de aquellos cónyuges: «Si uno de nosotros muere, yo me mudo a París». Tan obvio como eso es, para mí expectativa, que no habré de ser yo (8). No puede disimularse que es preciso vencer en sí mismo serios reparos para interpretar y comunicar los sueños propios. Es que así uno se descubre como el -único malvado entre todos los nobles seres con quienes comparte la vida. Hallo, entonces, del todo comprensible que los resucitados sólo subsistan el tiempo que uno quiera y puedan ser eliminados por el deseo. Es también por eso que mi amigo Josef fue castigado. Ahora bien, los resucitados son las sucesivas encarnaciones de mi amigo de la infancia; así pues, también -estoy satisfecho por haber podido -encontrar siempre sustitutos para esa persona, y aun para ese que ahora estoy en trance de perder hallaré enseguida el sustituto. Nadie es irremplazable. ¿Dónde queda aquí la censura del sueño? ¿Por qué no levanta la contradicción más enérgica contra esta ilación de pensamientos del egoísmo más craso, y muda la satisfacción adherida a ella en el displacer más intenso? Opino que se debe a que otros itinerarios de pensamiento, exentos de veto y sobre las mismas personas, culminan en una satisfacción y cubren con su afecto el de la fuente infantil prohibida. En otro estrato de pensamientos me he dicho, a raíz de la ceremonia en que se descubrió aquel monumento: «He perdido tantos amigos queridos, unos por la muerte, otros por la ruptura de los lazos de amistad; y es suerte que los haya remplazado, que haya ganado otro que para mí significa más de lo que pudieron significar aquellos, y que ahora, a la edad en que no es fácil ya trabar nuevas amistades, conserve la suya para siempre». Me es permitido retomar intacta en el sueño la satisfacción por haber encontrado este sustituto para los amigos que perdí, pero tras ella se cuela la satisfacción inamistosa que procede de la fuente infantil. La ternura infantil con seguridad contribuye a reforzar la ternura hoy justificada; pero también el odio infantil se facilitó su camino en la figuración. Pero el sueño contiene, además, otra referencia nítida a una ilación de pensamientos que lícitamente provoca satisfacción. Mi amigo [Fliess] acaba de tener, después de mucho esperarla, una hijita. Yo sé cuánto lamentó a su hermana, la que él perdió temprano, y le escribo que sobre esa niña habrá de trasferir el amor que él sentía por su hermana; esta niñita le hará olvidar por fin esa pérdida irreparable. Así, también esta serie se anuda a los pensamientos intermediarios del contenido onírico latente, desde donde los caminos se bifurcan en direcciones opuestas: «Nadie es irremplazable. Vean, son sólo resucitados; todo lo que uno haperdido, regresa». Y ahora los lazos asociativos entre los contradictorios componentes de los pensamientos oníricos se atraen mejor por una circunstancia accidental: la hijita de mi amigo lleva el mismo nombre que mi compañerita de juegos, la hermana, de mi misma edad, de mi más antiguo amigo y oponente. Con satisfacción he oído [que le pusieron] el nombre de «Pauline», y para aludir a esta coincidencia he sustituido en el sueño a un Josef por otro Josef, y me resultó imposible sofocar la similitud del sonido inicial en los nombres de Fleischl y de FI. Y desde ahí, después, un hilo de pensamientos corre hasta los nombres que he puesto a mis propios hijos. Tuve en mucho que sus nombres no se escogiesen siguiendo la moda del día, sino por el recuerdo de personas queridas. Sus nombres hacen de los niños unos «resucitados». Y en definitiva, ¿no es el tener hijos, para todos nosotros, el único acceso a la inmortalidad? Acerca de los afectos del sueño sólo agregaré unas pocas observaciones desde otro punto de vista. Una inclinación afectiva –lo que llamamos talante- puede estar contenida en el alma del que duerme como elemento dominante y comandar después el sueño. Ese talante puede proceder de las vivencias e ilaciones de pensamiento del día, o tener fuentes somáticas; en ambos casos irá acompañado por las ilaciones de pensamiento que le corresponden. Pero que este contenido de representación de los pensamientos oníricos en un caso condicione primariamente a la inclinación afectiva, y en cambio en el otro sea evocado secundariamente por una disposición de sentimientos que ha de explicarse en términos somáticos, es indiferente para la formación del sueño. En cualquier caso esta se encuentra bajo la restricción de que sólo puede figurar lo que es un cumplimiento de deseo, y sólo del deseo puede tomar prestada su fuerza psíquica impulsora. El talante que se tiene actualmente recibirá el mismo tratamiento que la sensación que emerge actualmente mientras se duerme, la cual es desdeñada o bien es reinterpretada en el sentido de un cumplimiento de deseo. Talantes apenados mientras se duerme se convertirán en fuerzas impulsoras del sueño si despiertan deseos enérgicos que este último está llamado a cumplir. El material a que adhieren será retrabajado hasta que pueda usárselo para expresar el cumplimiento de deseo. Cuanto más intenso y dominante sea el elemento del talante apenado en el interior de los pensamientos Oníricos, con tanto mayor seguridad las mociones de deseo más sofocadas aprovecharán esa oportunidad para llegar a figurarse, puesto que por la existencia actual del displacer, que de lo contrario ellas producirían por sí mismas, tienen ya finiquitada la parte más gravosa del trabajo que les implicaría irrumpir hasta su figuración. Y con estas elucidaciones rozamos de nuevo el problema de los sueños de angustia, que mostrarán ser el caso límite en cuanto a la operación onírica.
La elaboración secundaria.
Pasamos ahora, por fin, a poner de relieve el cuarto de los factores que participan en la formación del sueño. Cuando la indagación del contenido del sueño se prosigue de la manera que tenemos indicada, examinando de qué modo provienen de los pensamientos oníricos sus llamativos sucesos, se tropieza también con elementos para cuyo esclarecimiento se requiere un supuesto enteramente nuevo. Me vienen aquí a la memoria los casos en que en el sueño nos asombramos, nos enfadamos o nos mostramos renuentes, y por cierto respecto de un fragmento del contenido del sueño mismo. Las más de esas mociones de crítica dentro del sueño no se dirigen a su contenido, sino que se revelan como partes del material onírico, retomadas y usadas convenientemente, según lo expuse con los ejemplos adecuados [en la última sección]. Pero de ellas, hay una parte que no admite una derivación así; no es posible descubrir su correlato en el material onírico. Por ejemplo, ¿qué significa la crítica, no rara en el sueño, «Esto no es más que un sueño»? Es una verdadera crítica al sueño, tal como yo podría ejercerla en la vigilia. No pocas veces es la anunciadora del despertar; pero no sólo eso: con mayor frecuencia todavía, es precedida por un sentimiento penoso que se calma luego de esa comprobación, a saber, que se estaba sonando. El pensamiento «Esto no es más que un sueño», concebido mientras se sueña, se propone empero lo mismo que pretende decir, en la escena de Offenbach, la bella Helena (9); quiere restar importancia a lo que acaba de vivenciarse, y posibilitar que se tolere lo que viene. Sirve para adormecer cierta instancia que en ese momento tendría todos los motivos para despertarse y para prohibir la continuación del sueño -o de la escena-. Pero es más cómodo volver a dormirse y tolerar el sueño «porque es sólo un sueño». Conjeturo que la crítica despreciativa «Esto es sólo un sueño» emerge entonces en el sueño mismo cuando la censura, que nunca se duerme del todo, se ve sorprendida por el sueño que ya dejó pasar. Es demasiado tarde para sofocarlo, y por eso ella sale al paso, con aquella observación, a la angustia o el pesar que dimana del sueño. Es una exteriorización de esprit d’escalier (10) por parte de la censura psíquica.
Pues bien, en este ejemplo tenemos una prueba inobjetable de que no todo lo contenido en el sueño proviene de los pensamientos oníricos, sino que una función psíquica indiferenciable de nuestro pensamiento de vigilia puede brindar aportes al contenido onírico. Ahora cabe preguntarse si esto ocurre sólo por excepción, o si a esa instancia psíquica –que en lo demás actúa sólo como censura- le corresponde una participación regular en la formación del sueño. Sin vacilar tenemos que decidirnos por lo segundo. Es indudable que la instancia censuradora, cuya influencia sólo hemos reconocido hasta aquí en restricciones y omisiones en el interior del contenido onírico, es responsable también de intercalaciones y acrecentamientos de este. Tales intercalaciones son a menudo fácilmente reconocibles; esas partes se relatan con titubeos, se las introduce con un «como si», carecen en sí y por sí de una vivacidad particularmente alta, y siempre se acomodan en lugares donde pueden servir al enlace de dos fragmentos del contenido onírico, a la facilitación de un nexo entre dos partes del sueño. Su capacidad de permanencia en la memoria es menor que la de los genuinos retoños del material onírico; cuando el sueño sucumbe al olvido, son ellas las que caen primero, y yo tengo la fuerte presunción de que nuestra frecuente queja -que hemos soñado tanto pero olvidamos la mayor parte y no conservamos sino jirones- se debe justamente a la rápida disipación de estos pensamientos-argarnasa. Ante un análisis más exhaustivo, estas intercalaciones se delatan muchas veces porque no hay en el material de los pensamientos oníricos nada que les corresponda. No obstante, después de un cuidadoso examen, debo caracterizar a este caso como el más raro; las más de las veces los pensamientos aglutinantes se dejan reconducir de todos modos a un material de los pensamientos oníricos, que, empero, ni por su valencia propia ni por sobredeterminación podría pretender que se lo acogiese en el sueño. Esta función psíquica que ahora consideramos, operante en la formación del sueño, sólo en los casos más extremos parece elevarse hasta producir creaciones nuevas; mientras le es posible, usa lo que puede convenirle dentro del material onírico. Lo que singulariza y delata a este fragmento del trabajo del sueño (11) es su tendencia. Esta función procede de manera parecida a los filósofos, según la maligna afirmación del poeta: con retazos y harapos tapa las lagunas en el edificio del sueño (12). Resultado de su empeño es que el sueño pierde su aspecto de absurdo y de incoherencia y se aproxima al modelo de una vivencia inteligible. Pero ese empeño no siempre se ve coronado por el éxito. Así surgen sueños que a la consideración superficial pueden parecer inobjetablemente lógicos y correctos; parten de una situación posible, la prosiguen a lo largo de trasformaciones exentas de contradicción y la llevan, si bien es lo más raro, a una conclusión no paradójica. Ellos han experimentado la más profunda elaboración por parte de esa función psíquica similar al pensamiento de vigilia; parecen tener un sentido, pero en verdad ese sentido está alejadísimo del real significado del sueño. Si los analizamos, nos convencemos de que aquí la elaboración secundaria del sueño ha espigado de la manera más libre en el material, conservando las menos de sus relaciones. Son sueños que, por así decir, ya fueron interpretados antes que los sometiésemos a interpretación en la vigilia. En otros sueños, esta elaboración tendenciosa avanzó apenas; hasta ahí parece dominar la coherencia, y en lo que sigue el sueño se vuelve disparatado o confuso, quizá para empinarse luego por segunda vez en su decurso hasta la apariencia de lo inteligible. En otros sueños la elaboración fracasa por completo; quedamos como inermes frente a un montón de jirones de contenido sin sentido alguno. A este cuarto poder plasmador del sueño, que enseguida discerniremos como ya conocido -es en realidad el único de los cuatro formadores del sueño que nos es familiar; a este cuarto factor, digo, no le negaría yo de manera terminante la capacidad de contribuir al sueño con creaciones nuevas.
Continúa en ¨El trabajo del sueño (continuación): Cuentas y dichos en el sueño (parte VIII)¨
Notas:
1- Nota agregada en 1909. De manera análoga he explicado el efecto placentero extraordinariamente fuerte del chiste tendencioso [en su libro sobre el chiste (Freud, 1905c), AE, 8, págs. 130-1,]
2- Esta fantasía proveniente de los pensamientos oníricos inconcientes es la que tan insistentemente pide «Non vivit» en lugar de «Non vixit»: «Has llegado demasiado tarde, él ya no está con vida». Indiqué que también la situación manifiesta del sueño apunta a «Non vivit»
3- [Algunos datos extraídos de un artículo de Berrifeld (1944) harán más inteligible lo que sigue. Freud trabajó en el Instituto de Fisiología de Viena («el laboratorio de Brücke») desde 1876 hasta 1882. Ernst Brücke ( 1819-1892) era su director; sus dos asistentes, en la época de Freud, eran Sigmund Exner (1846-1925) y Ernst Fleischl von Marxow (1846-1891), quienes tenían diez años más que Freud. Fleischl padeció una enfermedad orgánica muy grave durante los últimos años de su vida. Fue en el Instituto de Fisiología donde Freud conoció a Josef Breuer (1842-1925), mucho mayor que él, en colaboración con el cual escribió Estudios sobre la histeria (1895d). Breuer es el segundo Josef en este análisis; el primer Josef -el «amigo y oponente P.», tempranamente fallecido- era Josef Paneth (1857-1890), quien remplazó a Freud en su puesto en el Instituto. Véase también el primer volumen de la biografía de Freud escrito por Ernest Jones (1953).]
4- [Goethe, Fausto, «Dedicatoria».] {«De nuevo aparecéis, formas flotantes, / como ya antaño ante mis turbios ojos».}
5- {« ¡Quítate del medio para que yo ocupe ese lugar! ».}
6- 2 Enrique IV, acto IV, escena 5.
7- Llamará la atención que el nombre Josef {José} desempeñe un papel tan grande en mis sueños. Mi yo puede esconderse con particular facilidad tras las personas que lo llevan, pues José se llamaba también el intérprete de sueños famoso por la Biblia.
8- [Esta anécdota es citada nuevamente por Freud en su escrito «De guerra y muerte» (1915b), AE, 14, pág. 300.]
9- [En el dúo de amor entre Paris y Helena (La Belle Hélène, acto II), al final del cual son sorprendidos por Menelao.]
10- {Expresión con que se designa en francés el actuar con retraso, cuando ya ha pasado la oportunidad.}
11- [En otro lugar, Freud señala que, en términos estrictos, la «elaboración secundaria» no forma parte del trabajo del sueño. Cf. su artículo titulado «Psicoanálisis» en el Handwörterbuch de Marcuse (Freud, 1923a), AE, 18, pág. 237. Lo mismo afirma en «Un sueño como pieza probatoria» (Freud, 1913a), AE, IZ, pág. 288.]
12- [Alusión a unos versos de «Die Heimkehr», de Heine (LVIII). El pasaje completo es citado por Freud a poco de iniciada la última de sus Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis (1933a), AE, 22, pág. 148.