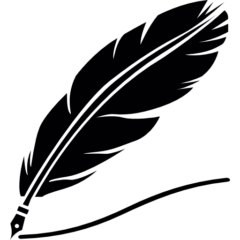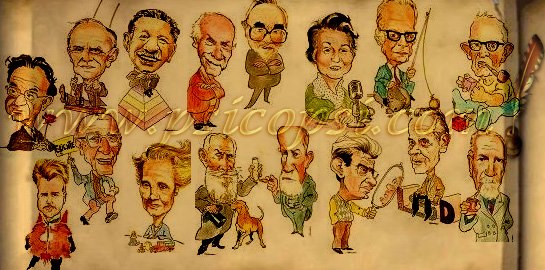Biografía Klein Melanie Nacida Reizes (1882-1960)

Psicoanalista inglesa
Melanie Klein fue la principal guía intelectual de la segunda generación psicoanalítica mundial. Ella dio origen a una de las grandes corrientes del Freudismo (el kleinismo) y, gracias a Ernest Jones, que la llevó a Gran Bretaña, contribuyó a la expansión considerable de la escuela inglesa de psicoanálisis. Transformó profundamente la doctrina Freudiana clásica, y no sólo creó el psicoanálisis de niños, sino también una nueva técnica de la cura y del análisis didáctico, lo cual la convirtió en jefa de escuela.
Su obra, compuesta esencialmente por una cincuentena de artículos y un libro (El psicoanálisis de niños), ha sido traducida a unos quince idiomas y reunida en cuatro volúmenes. A ellos se suma una autobiografía inédita y una importante correspondencia. La traducción francesa realizada en parte por Marguerite Derrida es de una calidad excepcional. A Melanie Klein se le han dedicado numerosas obras, entre ellas las de Harmah Segal, su principal comentadora, y la de Phyllis Grosskurth, su biógrafa. En 1991, R. D. Hinshelwood realizó un diccionario de los conceptos kleinianos.
Melanie Klein nació en Viena el 30 de marzo de 1882, hija de un judío polaco originario de Lemberg, Galitzia, que se convirtió en médico clínico al precio de una ruptura con padres tradicionalistas, y de una judía eslovaca, cuya familia, erudita y cultivada, era dominada por un linaje de mujeres. Melanie fue el cuarto vástago, poco deseado, de esa pareja que se entendía poco. Cuando a su vez se convirtió en madre, siguió sufriendo en su vida privada las intrusiones de Libussa, su propia madre, personalidad tiránica, posesiva y destructora.
La juventud de Melanie Klein estuvo marcada por una serie de duelos, muy probablemente responsables del sentimiento de culpa cuyas huellas se encuentran en su obra teórica. Melanie tenía 4 años cuando su hermana Sidonie murió de tuberculosis a la edad de 8; tenía 18 años cuando desapareció el padre, físicamente disminuido desde mucho antes, dejándola sola frente a la madre; tenía finalmente 20 años cuando murió, agotado por la enfermedad, las drogas y la desesperación, su hermano Emmanuel, quien ejercía una fuerte influencia sobre ella y al cual estaba ligada por una relación de acentos incestuosos. Phyllis Grosskurth observa que Melanie se casó poco después de ese deceso, del que se sentía culpable, lo cual, añade la biógrafa, «fue probablemente el objetivo de Emmanuel». Las dificultades económicas que siguieron a la muerte del padre parecen haber sido la causa de su renuncia a los estudios de medicina, que había decidido realizar para convertirse en psiquiatra. Esas mismas dificultades explican también su matrimonio precipitado, en 1903, con Arthur Klein, un ingeniero de carácter desconfiado que había conocido dos años antes, y del que se divorció en 1922. En 1910, por insistencia de Melanie, crónicamente depresiva, la pareja, cuyas desaveniencias eran mantenidas por las incensantes intervenciones de Libussa, se estableció en Budapest. En 1914 murió la madre y nació el tercer vástago, Erich Klein (futuro Eric Chyne), a quien Melanie analizaría, lo mismo que a Hans y Melitta, el hermano y las hermanas mayores. Pero ese año de 1914 fue también el de su primera lectura de un texto de Sigmund Freud, Sobre el sueño, y de su primera entrada en análisis con Sandor Ferenczi. Muy pronto Melanie Klein comenzó a participar en las actividades de la Sociedad Psicoanalítica de Budapest, de la que se convirtió en miembro en 1919. Antes, el 28 y 29 de septiembre de 1918, bajo la presidencia de Karl Abraham, en esa ciudad, que Freud consideraba el centro del movimiento psicoanalítico, se había reunido el V Congreso de la International Psychoanalytical Association (IPA). Ésa fue la primera vez que Melanie Klein vio a Freud: lo escuchó leer en la tribuna su comunicación «Nuevos caminos de la terapia psicoanalítica» y, fuertemente impresionada, tomó conciencia de su deseo de dedicarse al psicoanálisis.
En 1919, impulsada por Ferenczi, presentó en la Sociedad Psicoanalítica de Budapest su primer estudio de un caso, dedicado al análisis de un niño de 5 años, que en realidad era su propio hijo Erich. Una versión refundida de esa intervención, en la cual enmascaró la identidad del joven paciente llamándolo Fritz, se convirtió en su primer escrito, publicado en el Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. Un año después, una tercera versión de ese mismo trabajo apareció en lma go: «El niño del que se trata, Fritz, es hijo de miembros de mi familia que habitan en mi vecindad inmediata. Esto me ha permitido encontrarme a menudo, de modo natural, cerca de él. Además, como la madre sigue todas mis recomendaciones, puedo ejercer una gran influencia sobre la educación de su hijo.» El terror blanco y la ola de antisemitismo que se abatieron sobre Budapest después del fracaso de la dictadura comunista de Bela Kun (1886-1937) obligaron a los Klein a dejar la capital, y después a exiliarse.
En 1920 Melanie Klein participó en La Haya en el Congreso Internacional de la IPA. Allí conoció a Hermine von Hug-Hellmuth y, sobre todo gracias a la recomendación de Ferenczi, a Karl Abraham. Éste, con la ayuda de Max Eitingon, acababa de fundar el famoso Policlínico del Berliner Psychoanalytisches Institut (BPI), donde se atendía a numerosos pacientes traumatizados por la guerra. Atraída por la personalidad de Abraham y la vitalidad del grupo de analistas que lo rodeaba, Melanie Klein se instaló en 1921 en la capital alemana. Un año después pasó a ser miembro de la Deutsche Psychoanalytische Geselischaft (DPG) y, en septiembre de 1922, asistió al VII Congreso de la IPA, en cuyo transcurso participó en las primeras escaramuzas sobre la cuestión de la sexualidad femenina, después de la impugnación de las tesis Freudianas por Karen Horney.
A principios de 1924, Melanie Klein emprendió un segundo análisis con Karl Abraham, de quien iba a tomar algunas ideas para desarrollar su propia perspectiva sobre la organización del desarrollo sexual. En abril, en el VIII Congreso de la IPA en Salzburgo, presentó una comunicación muy discutida sobre el psicoanálisis de niños pequeños, en la cual comenzó a cuestionar ciertos aspectos del complejo de Edipo. Respaldada por Abraham, también contó con el apoyo de Ernest Jones, el cual, seducido por ese discurso contestatario, llegó incluso a intervenir ante Freud para que éste prestara atención a esas declaraciones de acentos heréticos. El 17 de diciembre del mismo año, Melanie viajó a Viena para leer una comunicación sobre el psicoanálisis de niños en la Wiener Psychoanalytisches Vereinigung (WPV): allí enfrentó directamente a Anna Freud. A partir de ese momento se abrió el debate sobre qué debía ser el psicoanálisis del niño: una forma nueva y mejorada de pedagogía (posición defendida por Anna Freud), o (como lo sostenía Melanie Klein) el lugar de la exploración psicoanalítica del funcionamiento psíquico desde el nacimiento.
En Berlín, Melanie Klein se hizo amiga de Alix Strachey, que también estaba en análisis con Abraham. Con la ayuda de su esposo, James Strachey, que se había quedado en Londres, Alix introdujo a Melanie en la British Psychoanalytical Society (BPS). Gracias también al apoyo de Ernest Jones, Melanie pudo dar una serie de conferencias en Londres, en julio de 1925. Esa estada en Inglaterra le encantó, al punto de despertar en ella el deseo de establecerse al otro lado de la Mancha, deseo que iba a realizarse mucho antes de lo que ella imaginaba, en razón de la muerte de Karl Abraham en diciembre de 1925. Por pedido de Jones, que la invitó a pasar un año en Inglaterra, Melanie Klein dejó Berlín en septiembre de 1926. Esa instalación londinense marcó de hecho el inicio de las hostilidades entre la escuela vienesa y la escuela inglesa: a pesar de los esfuerzos de Jones para convencerlo de que las tesis kleinianas se inscribían en la lógica de las suyas, Freud, que quería respaldar a Anna, puso de manifiesto un descontento creciente.
En Londres, Melanie Klein experimentó con sus teorías tomando en análisis a los hijos perturbados de algunos de sus colegas: por ejemplo el hijo y la hija de Jones. Su personalidad invasiva suscitaba pasiones y rechazos a su alrededor. En marzo de 1927 Anna Freud leyó una comunicación ante el grupo berlinés de la DPG: se trataba en realidad de un ataque en regla contra las tesis kleinianas en materia de análisis de niños. En mayo de ese mismo año, las ideas de Anna fueron discutidas en Londres en el marco de un simposio sobre el psicoanálisis de niños. Hubo críticas, y Freud se irritó. El diferendo entre las dos mujeres no cesó de intensificarse; se refería sobre todo a la oportunidad del análisis del niño: parte integrante de la educación general de toda criatura, según Melanie Klein, o sólo necesario si manifestaba una neurosis, a juicio de Anna, quien además circunscribía ese análisis a la expresión del malestar de los padres, mientras que Melanie Klein autonomizaba a la criatura, tanto en su demanda como en la cura. En septiembre de 1927, en el X Congreso Internacional organizado en Innsbruck, el conflicto adquirió amplitud: Klein presentó una comunicación, «Los estadios precoces del conflicto edípico», en la cual expuso sus desacuerdos con Freud sobre la ubicación en el tiempo del complejo de Edipo, acerca de sus elementos constitutivos, y en cuanto al desarrollo psicosexual diferenciado de varones y niñas. En octubre, con el apoyo y la confianza renovados de Jones, Melanie fue aceptada como miembro de la BPS.
En enero de 1929 tomó en análisis a un niño autista de 4 años, hijo de uno de sus colegas de la BPS, al cual denominó Dick. Muy pronto advirtió que Dick presentaba síntomas desconocidos para ella. No expresaba ninguna emoción, ningún apego, y no se interesaba en el juego. Para entrar en contacto con él, puso dos trenes lado a lado, y designó al más grande como «tren-papá», y al pequeño como «tren-Dick». Dick hizo deslizar el tren que llevaba su nombre, y le dijo a Melanie: «¡Corta!» Ella desenganchó la vagoneta del carbón, y el niño la guardó entonces en un cajón, exclamando: «¡Se fue!» El historial se hizo tanto más célebre cuanto que demostraba que los propios psicoanalistas podían no brindar a sus hijos el amor que éstos esperaban de ellos. Dick siguió en análisis con Melanie Klein hasta 1946, a pesar de una interrupción durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando lo conoció Phyllis Grosskurth, él ya tenía unos 50 años, y nada que ver con el niño encerrado en sí mismo de antaño. Era incluso francamente hablador. En 1932 Melanie Klein publicó su primera obra de síntesis, El psicoanálisis de niños, en la cual expuso el armazón de sus futuros desarrollos teóricos, sobre todo el concepto de posición (posición esquizo-paranoide/posición depresiva), así como su concepción ampliada de la pulsión de muerte. Pero ese mismo año, que aparentemente iniciaba para ella un período de calma institucional, su vida privada se vio perturbada por conflictos que, unos años más tarde, tendrían graves repercusiones en su vida profesional. Su hija Melitta Schmideberg, casada con Walter Schmideberg, un pariente de los Freud y de Ferenczi, se convirtió en analista. Sin advertirlo, Melanie había repetido con su propia hija el comportamiento de Libussa. Melitta tomó distancia respecto de Melanie en el curso de su reanálisis con Edward Glover. Muy pronto sería públicamente respaldada en esa actitud por su analista, quien no vaciló en aprovechar las tensiones familiares para reforzar sus propias posiciones teóricas frente a Melanie.
A partir de 1933, Melanie Klein, que sufría los ataques incesantes de Glover y Melitta, vio con terror la llegada a Londres de los analistas vieneses y berlineses que huían del nazismo. Le confió a Donald Woods Winnicott que, en la instalación de esos refugiados que eran en su mayoría hostiles, presentía la inminencia de un «desastre». Unos meses después del arribo de los Freud a Londres, las hostilidades estallaron efectivamente. En julio de 1942, la tensión en el seno de la BPS llegó a un punto crítico. Mientras Londres estaba siendo bombardeada, se tomó la decisión de realizar reuniones para discutir los puntos de desacuerdo científico y clínico. Así se inició el período de las Grandes Controversias, inaugurado por un ataque en regla de Edward Glover contra la teoría y la práctica de los kleinianos. Ernest Jones, en quien Melanie Klein creía tener un aliado fiel, se eclipsó a menudo de un escenario en el que los actores eran esencialmente mujeres, unas agrupadas alrededor de Melanie, y las otras en torno a Anna Freud. Los enfrentamientos fueron de tal intensidad que Donald Woods Winnicott, partidario de Melanie, una noche tuvo que interrumpir los debates para señalar que estaban en medio de un bombardeo, y era urgente ponerse a resguardo. En noviembre de 1946, después de interminables negociaciones marcadas sobre todo por la renuncia de Edwar Glover, se llegó a un ladys agreement -no siempre respetado-, como resultado del cual se institucionalizó una partición de la BPS entre kleinianos, annaFreudianos e Independientes.
En 1955, Melanie Klein, que no había perdido nada de su dinamismo y su agresividad, intervino de una manera también estruendosa en el Congreso de la IPA en Ginebra, presentando una comunicación titulada «Un estudio sobre la envidia y la gratitud», en la cual desarrollaba el concepto de envidia, articulado como extensión de la pulsión de muerte, a la cual ella le daba un fundamento constitucional. De tal modo establecía el vínculo con quien ella siempre había considerado su maestro, Karl Abraham. Y ponía en marcha una nueva controversia que, si bien no tuvo la amplitud de las anteriores, la llevó a una ruptura con Winnicott y con Paula Heimann (que había sido el más inteligente y feroz de los adversarios de Glover en 1943). Nunca reconciliada con su hija Melitta, dejando inconclusa una autobiografía fragmentaria y selectiva, Melanie Klein murió de un cáncer de colon en Londres, el 22 de septiembre de 1960.